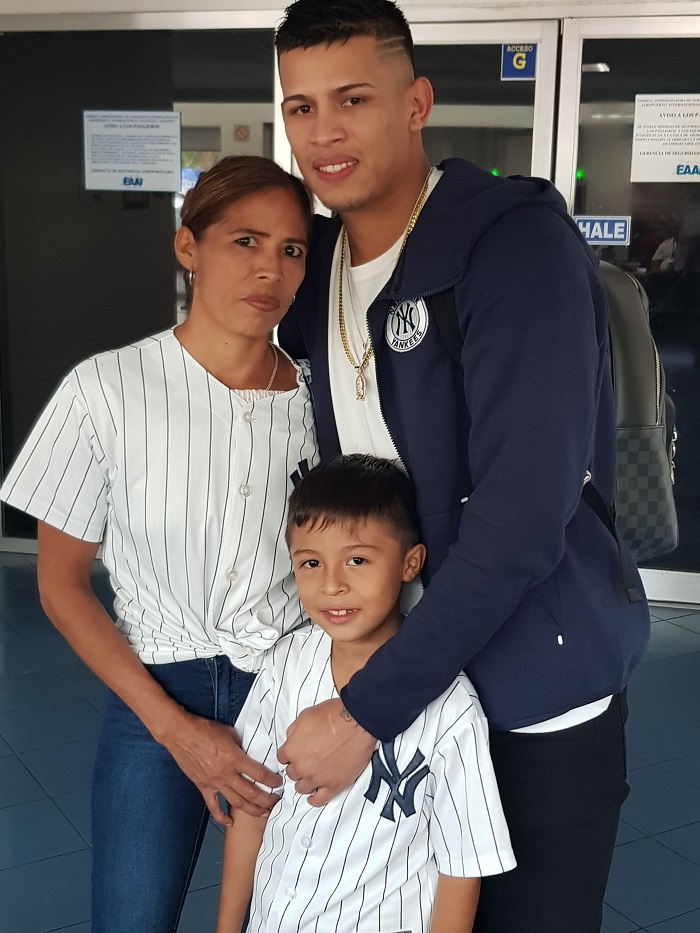¿Se han parado a pensar que muchas de las grandes aportaciones de Santiago Ramón y Cajal —aparecidas en su momento en una publicación de ínfima difusión, la Revista Trimestral Micrográfica— recibirían hoy un cero patatero por parte de nuestras agencias evaluadoras, que ni siquiera leen los artículos que puntúan, en virtud únicamente del factor de impacto de la revista en que se han publicado?
Siempre me ha extrañado que ningún médico, investigador ni profesor universitario se haya rebelado contra este sistema inicuo de evaluación. ¿Ninguno? Bueno, casi ninguno, que siempre hay una rara avis.
El 17 de junio de 2015, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) desestimó la solicitud de reconocimiento de un sexenio investigador a Amparo Sánchez Segura, profesora titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Extremadura. De las cinco publicaciones presentadas para avalar su actividad investigadora dos recibieron una puntuación de 5 (insuficiente, puesto que 6 es el mínimo para obtener el sexenio) debido a que «se publicaron en un medio de divulgación inadecuado por no figurar en los listados del Journal Citation Reports (JCR), ni en Social Sciences Edition y JCR Science Edition del Web of Science, o en Scopus».
La decisión implica que la agencia evaluadora presta más importancia al continente que al contenido; esto es, a la revista en que se publicaron más que a la calidad o la valía científica de los trabajos en sí. En lugar de lamentarse, la afectada decidió reclamar a la CNEAI, que desestimó su apelación; acto seguido, ante la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, que el 27 de noviembre de 2015 desestimó su apelación; y finalmente, por vía judicial, con un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que nuevamente falló en su contra el 23 de noviembre de 2016.
La historia es como para desanimar a cualquiera, pero la profesora extremeña interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y este dictó sentencia firme, que crea jurisprudencia, el pasado 12 de junio (de 2018). La sentencia entera, que puede consultarse íntegra aquí, no tiene desperdicio, pero copio solo unos pasajes:
«De la exposición anterior se desprende, sin dificultad, que no es suficiente para decidir si las aportaciones sometidas a la evaluación de la Comisión Nacional merecen o no un juicio técnico favorable o positivo la consideración de la publicación en la que han aparecido. No se deben desconocer las dificultades que entraña esa labor, ni que […] saber que se publicaron en revistas o medios que gozan de reconocimiento de calidad, facilita esa labor. [Es cierto] que la calidad de la publicación es un indicador que se extiende a lo que en ella se publica. Ahora bien, […] resulta claro que es el trabajo, la aportación, no la publicación, el que ha de valorarse en función de si contribuye o no al progreso del conocimiento, si es o no innovador y creativo o meramente aplicativo o divulgador. […] Así, pues, las investigaciones, las aportaciones presentadas por los interesados, no pueden dejar de examinarse solo por el hecho de que no se publicaran en las revistas o medios incluidos en los índices o listados identificados en la resolución de 26 de noviembre de 2014. Ni tampoco están excluidos por esa sola razón de la máxima valoración permitida por la Orden de 2 de diciembre de 1994. Dependerá de su contenido la evaluación que merezcan. Y a ello han de referirse el comité de expertos o los especialistas en los informes que emitan al respecto y en los que se fundamente la decisión de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora.»
En consecuencia, la sentencia del Tribunal Supremo es favorable a la profesora perjudicada, anula el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, deja sin valor las resoluciones desfavorables tanto de la CNEAI como de la Secretaría de Estado de Universidades y, muy importante, tira por tierra el sistema entero de evaluación de la investigación científica tal como se estaba llevando a cabo en las universidades españolas. Desde la publicación de esta sentencia —cuyo ponente fue Pablo Lucas Murillo de la Cueva, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba—, en España es ilegal evaluar la producción científica de un investigador únicamente teniendo en cuenta las revistas (y el idioma) en que se ha publicado, sino que es preciso evaluar también su contenido. Es de Pero Grullo: no se puede dictaminar que un trabajo sea de calidad o no sin leerlo.
Por cierto, ¿no les llama la atención que casi ningún medio periodístico se haya hecho eco de esta sentencia? A mí sí, mucho.
Fernando A. Navarro





![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)